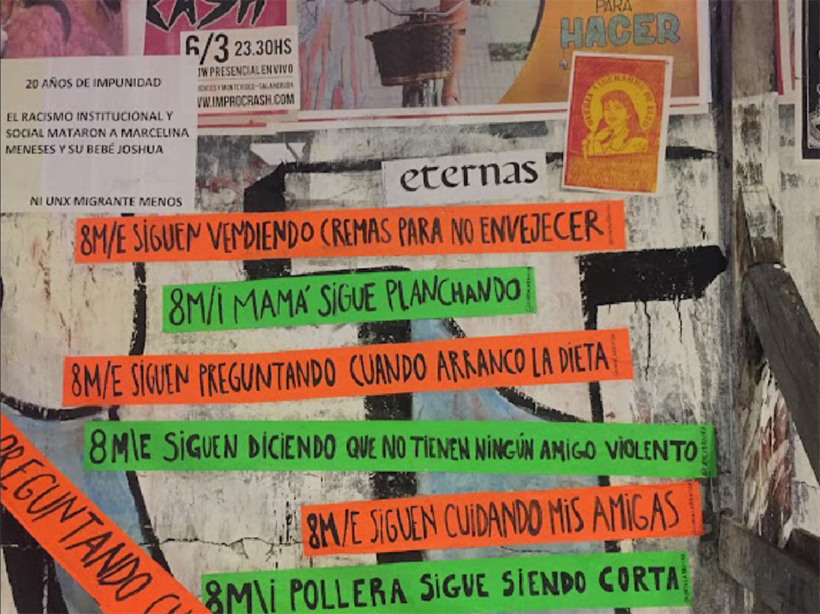Con Dios me acuesto
Con Dios me levanto,
Que la Virgen Santísima
Me cubra con su manto.
La muerte de Dios, Liliana Heker
No había querido recibir la Primera Comunión y mi viejo, para convencerme, me había prometido un libro como regalo, si lo hacía. Si me animaba a seguir con la tradición de recibir ese sacramento, me prometían que podía vivirla como yo quisiera. Con vestido negro, quiero, entonces. ¿Vestido negro? Mi vieja tragó. Está bien, dijo al final, pero debajo de la sotana, ¿sí? Trato hecho. Las catequistas, coordinadoras del grupo de Comunión habían llamado más de tres veces a mi vieja para pedirle entrevistas, querían hablar sobre mi mala conducta, generaba discusiones en clase, controversias de todo tipo con mis compañeritos. Para mí, Dios era una máquina. Fue lo último que había detonado una de las clases. Había escuchado a mi viejo hablando sobre el teatro griego y le robé esa frase, no sé bien de donde pero mis compañeros empezaron a tener muchas dudas. ¿Máquina a vapor o a motor? ¿Como la de los autos que conocemos o máquina que cumple una función específica? A otros, les sirvió muchísimo la imagen para poder pensar a “Dios” como una entidad funcional en nuestras vidas, encargado de hacer que “nuestro sistema vital” esté en funcionamiento constante y de nosotros dependía aceitar la máquina para que estuviera bien. Conclusión: casi me estaban regalando la posibilidad de tomar la Comunión con tal de no verme repetir el curso de Catequesis de los sábados. Es un diablo, la escuché murmurar una vez a una de las catequistas mientras llevaba el mate cocido de la merienda. Yo no sabía bien a qué o quién se refería pero seguro, no era algo bueno. Esa noche, a medianoche me desperté agitada y transpirada, había soñado que un demonio de cuernos rojos y cola larga bajaba del altillo de mi habitación en una humareda de fuego, dejando una estela de olor a quemado. Tuve miedo pero el sueño no se repitió, la Primer Comunión sucedió, la fiesta y los regalos estuvieron y al fin, pude recibir mi libro “Cuentos reunidos” de Liliana Heker, una escritora argentina que mi viejo amaba. La leía todas las tardes mientras tomaba la chocolatada hasta que llegué a “La historia de Dios”, un relato largo o novela corta que estaba a la mitad del libro gigante. Fue un antes y un después. Me encontré con una niña judía que iba teniendo una serie de revelaciones sobre su vínculo con Dios. ¡Qué vinculo tan requerido ese! Lo escuchaba en las puteadas, en la misa de los Domingos, en las exclamaciones de barbaridad y en mi mamá, por las noches, rezando a los pies de la cama. No sabía a qué se refería pero me sentía identificada con la idea de “panteísta” que planteaba la historia. Yo también quería ser eso. Además tenía trece años, era sólo un poco más grande que la niña, ya había vivido experiencias, podía serlo. Mi primera acción fue ir corriendo a contarle a mi abuela —que vivía en la casa de al lado— sobre la existencia de “Dios” como paradoja, como nombre arquetípico, porque “Dios” cambia bruscamente su naturaleza, nunca está dinámicamente en movimiento pero —a su vez—, ¿por qué me daban esas ganas infinitas de llorar a la hora de la siesta pensando en que algún día me voy a morir? ¿Por qué no entendía qué me pasaba cuando lo veía a Cristian, mi mejor amigo, que el corazón me saltaba hasta la boca? No sabía, pero me parecía que Dios estaba cerca de todos esos misterios de mi vida y sabía que “vivía” con él, como la niña de la historia. Abuela, abuela, ¿sabés qué? Estoy segura que Dios existe. No sé cómo explicártelo ahora, pero necesito que me digas si vos también lo sabés. Mi abuela me miró al centro de las pupilas y chequeó mi frente para comprobar que no sufría de delirios producto de las fiebres. Me senté en su regazo y ella, sin saber bien qué responderme, me empezó a contar historias de valles y quebradas, de su vida en La Rioja, un pueblo alejado de la ciudad donde vivíamos ahora, me contó de burros, quebradas, cabras y caballos, de su infancia criada entre hermanos y el calor, nutriéndose entre la tierra seca. No sé si existe Dios, pero si existe, es un ser que nos esclaviza, que nos trae a esta existencia para hacernos sufrir, me dijo después de contarme lo duro que era cuando no había pan para comer en su casa y como su mamá la criaba sola con siete hermanos. Yo creo en la Virgen María, no sé si tanto en Dios. A ella sí le rezo, me identifica más. Usó la palabra “identificarse” para referirse a una Virgen, ¿Qué era “ser” virgen? Nunca entendí cómo el movimiento la había traído a ella a la gran ciudad, a que a Dios lo presente con el humo y los ruidos de la ciudad. Pero parece que realmente lo conocío cuando hizo su primer pedido, a la Virgen mejor dicho. Mi papá ya había nacido y la enfermera le había entregado un niño dobladísimo entre mantas reforzadas. ¿Por qué esta tan doblado? Desesperada, mi abuela, me contó que abrió el paño encontrándote con su niñito con la espalda totalmente encorvada. Algo había pasado en ese tiempo que no estuvo con ella. Luego de consultar a diversos médicos, le dijeron que su escoliosis era muy profunda, crónica y le iba a traer serios problemas. Le quedaban pocos años de vida a mi papá, pero ella había confiado en la Virgen de Luján y caminó toda la noche hasta llegar a la Catedral, subió, arrodillada los peldaños de la Iglesia y le pidió para que la escoliosis se detuviera. Al poco tiempo, el médico le dio el alta, iba a vivir muchos años más porque la columna no se había seguido deformando. Así que Dios no sé si existe, querida, pero la Virgen seguro que sí, a mí me ayudo, ¿no te digo? Extasiada por la historia, tome la misma decisión que la niña de la historia: quería vivir con Dios. Al otro día, miré con atención los cuadros que estaban colgado en la entrada del colegio: una mujer, papisa, con un manto y un libro, orando y escribiendo. Era María Teresa De Dávila y junto a ella, un patrono carmelita, San Juan de la Cruz. Tuve una pequeña revelación: ellos me iban a enseñar de Dios más que las maestras de catecismo de los sábados. Pero, todavía, las ansias por saber donde podía encontrar a Dios no podían ser compartidas con casi nadie. Mis amigos, en el patio del recreo, no entendían por qué me interesaba tanto el tema de repente y las maestras me sugerían, sutilmente, hablarlo en catecismo. Me iba a tener que comer a Dios en dos panes toda la vida pero sin conversación ni reflexión al respecto. Estaba pensando en todo esto, caminando por el patio de la escuela, mientras los chicos jugaban al fútbol y pum, Eloy, me llevó puesta de un empujón. La ira me empezó a subir por el cuello, siempre me pisaba, me pateaba o «sin querer», me empujaba. Estaba cansada y ese pibe, ya no tenía Dios que lo salve. Me di media vuelta y lo mordí —con todas mis fuerzas— en el brazo izquierdo. Quería castigarlo. Ese día cómo lloró, cómo me castigaron a mí, cómo grito. Él gritaba y yo lo miraba con los ojos de la inocencia profunda de una niña, lo miraba sosteniéndote el brazo con las manos con un odio profundo y lo escuché gritar al aire: ¡La concha de Dios! Me desconcertó: concha y Dios en una misma exclamación, por primera vez. Dios, entonces, era mujer y tenía concha, como mi mamá y mi abuela. ¿Sería por eso que la Virgen ayudó a mi papá, por lástima a los que no tenían concha como Dios? Estaba muy confundida, miré al cielo para buscar respuestas, y tal como lo había descubierto la niña de la historia: no vi a nadie, sólo escuchaba los gritos de dolor de Eloy que rajaban el patio de la tarde en el colegio.