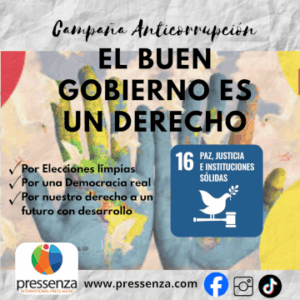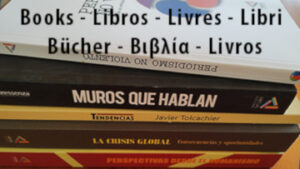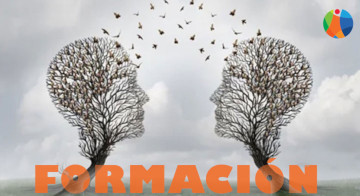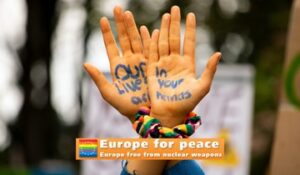EE.UU. vs. España: el sinhogarismo como síntoma de una crisis o tendencia sistémica
Aceptemos el hecho de que la autoproclamada «Primera Democracia del Mundo», Estados Unidos, sea la medida de las cosas y luego tomemos España que no es medida de nada, salvo de sí misma. Centrémonos después, en el asunto de la vivienda u Hogar y cómo se desarrolla o presenta en ambos países respectivamente esta cuestión.
El Sinhogarismo: cuando la ausencia de un hogar implica la pérdida del Mundo y para el Mundo
Es trágico el subtítulo, pero esa es la realidad intima de la cuestión a tratar. Vamos a intentar abordarlo del modo que nos implique al máximo. En primera persona.
Imagina que un día, sin previo aviso, el suelo bajo tus pies desaparece. No es un terremoto físico, sino un colapso social y personal porque te quedas sin hogar. No se trata solo de perder cuatro paredes y un techo, sino de que el mundo entero —con sus reglas, sus protecciones y sus rituales cotidianos— se desvanece. Te quedas sin el lugar que te une incluso al cuidado de ti mismo. El sinhogarismo, visto y sentido así, es una herida abierta en el corazón de la civilización, una realidad donde millones de personas enfrentan cada día la paradoja de existir en una sociedad que les niega el espacio más básico para ser y para continuar siendo.
¿Qué implica realmente «no tener hogar»?
Ser una persona sin hogar es vivir en un limbo legal y emocional. No es solo no poder pagar un alquiler o recuperarte de un incendio que arrasó tu casa. Es quedarte sin ese «aparato» que llamamos hogar: el lugar donde te lavas, descansas, guardas tus recuerdos y decides cuándo abrirte al mundo o cerrar la puerta. Sin él, la lluvia se convierte en una amenaza, dormir en un acto de riesgo y mantener un empleo, casi un milagro. La calle no es un espacio neutral: te expone a miradas de desprecio, a leyes que criminalizan tu supervivencia y a un sistema que te exige una dirección postal para acceder a derechos que, irónicamente, deberían ser universales.
¿Por qué alguien termina en la calle? Las causas son un espejo de nuestras fallas
El sinhogarismo y dormir al raso, a la intemperie, en un parque o en tu coche, etc. Todo ello no surge de la nada. Es el resultado de grietas que hemos tolerado como sociedad. Por un lado, hay causas estructurales, como nuestras ciudades donde los alquileres suben mucho más rápido que los salarios. Donde las políticas públicas no compensan este hecho del desfase salarial y los costes reales de vivir y sobrevivir. Donde, además, se imponen por las estructuras financieras internacionales a los Estados Nación políticas que recortan ayudas de acceso a la vivienda en cualquier forma (so, dominio, o propiedad).
O aunque no consideremos las tensiones financieras y tendencias económicas internacionales, en cada país, simplemente, se permite o favorece que los sistemas de protección de la salud física y mental se colapsen para abrir la sociedad a la presencia de la privatización de las necesidades humanas mencionadas (salud y bienestar). Hasta el punto que la protección mínima o amparo social deja a personas sin redes de apoyo bien porque quedaron empobrecidas y excluidas, o con adicciones, o traumas, o por accidentes climáticas o cualquier circunstancia ajena a ellas.
Piensa en un joven LGBTQ+ expulsado de su casa por su orientación sexual, en una mujer que huye de un marido violento con sus hijos y no encuentra refugio, o en un migrante que cruza océanos para toparse con muros burocráticos. Piensa cualquiera que acaba durmiendo en su coche o en un trastero. No nos quedan tan lejos estos casos, ni son tan extremos estas situaciones.
Consideremos que también hay detonantes individuales, eventos que podrían afectarnos a cualquiera. Como un despido inesperado, una enfermedad o necesidad de un hijo o familiar que consume tus ahorros, un divorcio que te deja sin ingresos. Estos momentos revelan cuán frágil es el equilibrio entre la estabilidad y el abismo. Sin familiares o amigos que puedan sostenerte y ayudar temporalmente, el camino hacia la calle puede ser rápido y brutal.
Vivir sin hogar es una condena multidimensional
Las consecuencias del sinhogarismo van más allá de lo visible. Físicamente, el cuerpo se resiente. No tienes acceso al agua corriente, una simple herida puede infectarse y cronificarse. Sin un lugar seguro donde estar, el estrés crónico debilita el sistema inmunológico. Pero el daño psicológico es aún más profundo. La sociedad te trata como un fantasma y evita tu mirada. El propio miedo a que ellos mismos tienen cerca esta situación les atenaza. En ocasiones la respuesta social es que te culpan por tu situación y se te niega incluso la dignidad de un baño limpio. Con el tiempo, muchos internalizan este rechazo. «¿Para qué intentarlo si nadie me ve?», piensan. Es lo que algunos llaman el “síndrome de adaptación paradójica” y ya sobrevives, pero disminuido internamente en tu propia valía a costa de normalizar la indignidad que es en esencia ajena a tí. El desamparo y la pobreza es una situación no una esencia o una característica negativa de la persona. Es un accidente y una circunstancia que prolongada en el tiempo deshumaniza y abate grandemente a la persona, hasta quedar irreconocible ante sí misma.
Socialmente, el sinhogarismo te excluye de todo. Sin una dirección, no puedes abrir una cuenta bancaria, ni recibir una carta de la Seguridad Social o aviso del médico, ni inscribir a tus hijos en la escuela. Cuando intentas sobrevivir a todo ello —durmiendo en un parque o pidiendo ayuda—, las autoridades te multan o te detienen. En algunos estados de Estados Unidos se ha convertido en un derecho el poder denunciar que hay gente sin hogar, residiendo en tu calle. Es un círculo vicioso: cuanto más te marginan, más difícil es salir.
El hogar no es un lujo: es un derecho humano
Con todo sabemos que el hogar es mucho más que ladrillos. Está en nuestras biografías. Es el lugar donde construyes tu identidad, donde guardas las fotos de tus seres queridos, donde cocinas tu comida favorita. Es tu ancla en un mundo que hoy en día cambia a velocidad de vértigo. Sin él, pierdes no solo protección física, sino también tu lugar en la trama social y la posibilidad de permanecer y adaptarte o resistirte. ¿Cómo conectas con la era digital si no tienes donde cargar un teléfono? ¿Cómo participas en la comunidad si te ven como una «amenaza» o el recuerdo de que “todos podemos caer donde te ven a ti”? Eso es un estigma.
Este derecho a la vivienda o el hogar, reconocido en tratados internacionales, sigue siendo una promesa incumplida. Mientras en países como Finlandia el modelo “Housing First” (que ofrece vivienda sin condiciones previas) ha reducido el sinhogarismo drásticamente, en muchas regiones los gobiernos priorizan proyectos privados o como formas de capitalización privada sobre la promoción de viviendas sociales. Aunque cooperativas ciudadanas, organismos municipales más cercanos y aplicaciones tecnológicas intentan llenar los vacíos, sin voluntad política real y financiación, todo ello son solo parches. La caridad tampoco resuelve nada. Solo pospone el desenlace en muchos casos, pero algo es algo.
¿Quiénes son los más vulnerables? Los rostros detrás de las estadísticas
El sinhogarismo no afecta a todos por igual. Los jóvenes LGBTQ+ representan el 40% de los sintecho juveniles en EE.UU., según estudios. También las mujeres que escapan de la violencia de género a menudo se ven obligadas a elegir entre el maltrato o la calle. Los adultos en desempleo y sin cobertura suficiente. Adultos mayores, con pensiones miserables, ven cómo sus ahorros se esfuman en medicamentos o cuidados personales y apoyo que la sociedad ya no les presta salvo que medie un pago (privatización). También los inmigrantes, perseguidos por su estatus y sin redes sociales aún, enfrentan un laberinto de exclusiones. Cada historia revela cómo las discriminaciones se entrelazan con la falta de vivienda.
Soluciones: No basta con dar un techo, hay que reconstruir vidas
Para erradicar el sinhogarismo, necesitamos enfoques audaces. Iniciativas sociales desde las instituciones públicas en el sentido de “Housing First”, vistas en Canadá o Finlandia, demuestran que ofrecer vivienda estable sin condición previa —junto con apoyo psicológico y laboral— es más efectivo y económico que dejar a las personas en albergues temporales. Las cooperativas de vivienda, gestionadas por sus habitantes, prueban que otro modelo es posible: uno donde el hogar no es una mercancía, sino un bien común. Está en los más íntimos detalles de la Naturaleza, en general, que la cooperación y la simbiosis es el prerrequisito del crecimiento en estabilidad y crecimiento o adaptación. También es así en lo Humano. El exceso de depredación conduce al caos y el retroceso social. Está en la Historia.
Pero también necesitamos prevenir. Subsidios universales de alquiler, leyes que frenen los desahucios sin alternativa y educación financiera pueden evitar que una crisis personal se convierta en catástrofe. Sobre todo, urge cambiar la narrativa y dejar de ver a las personas sin hogar como «problemas» o con miedo a poder “ser ellos” y reconocerlas como víctimas de sistemas fallidos o insuficientes.
Un desafío épico de nuestro tiempo
El cambio climático, la gentrificación urbana y las crisis económicas globales amenazan con agravar el sinhogarismo. Ciudades que se autoproclaman «inteligentes» excluyen a quienes no pueden pagar la tecnología básica, y los desplazados por sequías, catástrofes, hambrunas, o incendios carecen de estatus legal para pedir ayuda. Tampoco las estructuras de los Estados Nación están preparados o pensadas para estas contingencias que, por otra parte, están en el radar desde siempre. En este contexto, garantizar un hogar no es solo un acto de compasión, sino de justicia climática y económica, además de un gesto que nos hace humanos como grupo y como indivíduos.
Conclusión: el hogar como acto de resistencia
Vivir sin hogar es una herida que desgarra el cuerpo y el alma. Pero también es un recordatorio de que, como sociedad, hemos permitido que el valor de una vida dependa de su capacidad para pagar un alquiler. La solución no es caridad, sino justicia: reconocer que el hogar es el cimiento de la dignidad humana. Reconstruirlo para quienes lo han perdido no solo salva vidas; nos devuelve, a todos, un pedazo de humanidad que no deberíamos haber dejado perder.
Visto lo anterior y el ejercicio mental de comparar EEUU y España, como dos situaciones a considerar respecto de la vivienda y el sinhogarismo nos enfrenta una contradicción flagrante.
Mientras EEUU se nos presenta como modelo de libertad y prosperidad, registra una tasa de personas sin hogar (233 por cada 100.000 habitantes) casi cuatro veces mayor que la de España (60 por cada 100.000). Este dato no solo cuestiona su narrativa de “Primera Democracia”, «destino manifiesto», “Air Force One”, “Primera Familia”, “Primera Dama”, etc… Vemos que más bien es un absurdo contradictorio, que no resiste ni la apariencia de lo que pretende ser. Vemos que EEUU se revela como una situación, donde los derechos humanos están subordinados a la lógica financiera y la propiedad como único derecho realmente protegido. La vivienda, lejos de ser un derecho elemental, se ha convertido en un activo económico, evidenciando la deriva oligárquica de un modelo de “¿democracia?” que privilegian la propiedad sobre la dignidad y la propia humanidad.
El mito democrático y la realidad del desamparo
Estados Unidos, con su retórica de ser el «ejemplo global», muestra fracturas profundas y una racialización de la pobreza. La población afroamericana, el 12% del total, constituye el 32% de las personas sin hogar. El segundo colectivo son los hispanoamericanos. Esto refleja no solo desigualdad histórica, sino un sistema que perpetúa exclusiones estructurales. Esta realidad no hace si no crecer en los últimos 40 años.
En general las familias están en crisis por razones económicas y estructurales. El aumento del 40% en familias sin techo desmonta el mito del «sueño americano». Mientras los programas para veteranos reducen su sinhogarismo en un 8%, la falta de políticas universales deja al resto a merced de un mercado inmobiliario especulativo. La Administración Trump en su mes de ejercicio a base de Decretazo legislativos (Actos presidenciales), ha agravado todo aún más cortando la financiación desde la raíz misma (iniciativa DOGE capitaneada por Elon Musk).
España, aunque con cifras menores, no escapa a esta dinámica. La Constitución reconoce la vivienda como derecho, pero el 50.1% de las personas sin hogar son españolas, víctimas de la precariedad laboral y la financiarización del sector. La paridad entre nacionales y extranjeros en las estadísticas demuestra que el problema trasciende fronteras: es sistémico.
Financiarización vs. Derechos Humanos
La raíz del problema en ambos países es común porque la transformación de la vivienda en mercancía o inversión es común a ambas. En EE.UU., el fin de las ayudas post-pandemia y la especulación inmobiliaria colapsan a familias. Mientras en España el alquiler se dispara un 40% en una década, con picos “asintóticos” de crecimiento de los alquileres en las grandes ciudades y zonas tensionadas por el turismo y la gentrificación.
Este fenómeno global prioriza el retorno de los beneficios a los inversores sobre el acceso a un hogar, convirtiendo a los ciudadanos en inquilinos eternos o excluidos.
La paradoja es clara
EE.UU. defiende la libertad individual, pero su culto al libre mercado niega el derecho básico a la seguridad habitacional en tanto carezcas de rentas. La libertad está mediatizada por lo que puedas pagar.
España garantiza el derecho a la vivienda en su Constitución, pero permite que fondos buitre se apropien incluso de vivienda inicialmente social o protegida y que la turistificación vacíen barrios enteros de ciudadanos comunes.
¿Democracia u oligarquía?
El sinhogarismo no es un fracaso técnico, sino político. Estados Unidos, con su influencia desmedida de lobbies inmobiliarios, y España, con su dependencia del turismo y la inversión extranjera, y la mentalidad rentista de las élites con capital para invertir, ilustran cómo las democracias se vacían cuando el poder económico y su beneficio o rentabilidad dicta todas las reglas. La vivienda como bien de inversión y especulación refleja claramente que subyace una “democracia capturada”, donde las urnas son menos relevantes que los balances financieros y los activos o peso en euros o dólares de los individuos o sociedades, en tanto personas jurídicas.
Hacia un nuevo paradigma
Este subtitulo es más una aspiración que una realidad. Pero la solución del problema de la vivienda y en general de la viabilidad de la vida humana, requiere romper con la lógica neoliberal financiera y globalizada. Las necesidades humanas y social, del individuo, las comunidades, o del Estado no deben ser privatizadas en una lógica que privatiza los flujos económicos cuando el ciclo es bueno, y pauperiza a la sociedad y socializa las perdidas como retornos de capital invertido a los mismos que crearon “los ciclos malos”.
1. Limitar la especulación: Impuestos a viviendas vacías, regulación de alquileres y moratorias en zonas turísticas.
2. Inversión pública masiva: Construcción de vivienda social, como el modelo de Viena (60% de vivienda pública).
3. Enfoque Humanista o al menos de derechos humanos: Priorizar políticas de prevención (rentas básicas, atención mental) sobre parches asistenciales.
Porque la dignidad y las necesidades humanas básicas no cotizan en bolsa
El sinhogarismo es un termómetro de la calidad democrática. Que EE.UU., potencia militar y económica, en su ejercicio como tal coactivo y global, no proteja a sus propios ciudadanos del desamparo, ya nos avisa de lo que se está cocinando a nivel Global.
Que España incumpla su propia Constitución y “Contrato Social”, revela que también participa de un orden global patológico. La verdadera democracia no se mide por discursos, sino por cuántos pueden dormir bajo un techo. Mientras el hogar sea un privilegio, ni la libertad ni la justicia serán reales.