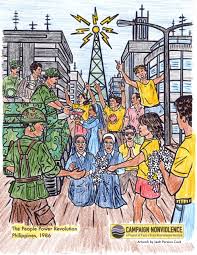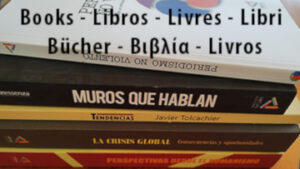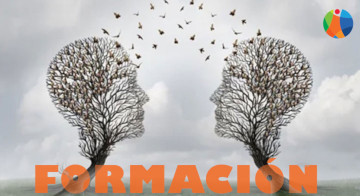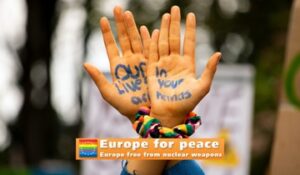Hace 39 años, la Revolución del Poder Popular –la revuelta noviolenta que puso fin a la dictadura de Ferdinand Marcos– marcó un antes y un después en la historia de Filipinas y trajo la democracia al País.
En 1983, el dictador Ferdinand Marcos, respaldado por EE.UU., mandó asesinar a su rival Benigno Aquino y censuró la prensa. Solo Radio Veritas desafió el veto, desatando protestas masivas semanales. En 1986, acorralado, convocó elecciones sorpresa. Corazón Aquino, viuda de Benigno, emergió como líder opositora. Un ejército civil de 20.000 vigilantes electorales trató de impedir el fraude, pero Marcos se proclamó vencedor. Nadie le creyó. Diputados abandonaron el Congreso, boicots golpearon sus negocios y la Iglesia lo condenó. Huelgas vaciaron calles y fábricas. Un sector militar intentó derrocarlo, pero Aquino insistió en la vía pacífica. Cuando Marcos ordenó reprimirlos, el cardenal Jaime Sin llamó a la resistencia no violenta. Ese día hubo Religiosas que se arrodillaron ante tanques. Ciudadanos ofrecieron arroz, agua y flores a los soldados. Las tropas desobedecieron órdenes de disparar. Durante tres días, el pueblo paralizó el país. Al final, Marcos huyó y Aquino asumió el poder.
Ese 25 de febrero se convirtió no solo la caída de un dictador, sino en símbolo de la capacidad del pueblo para cerrar viejas heridas y forjar una paz democrática, mediante la acción directa de la ciudadanía en las calles.
Hoy, se reacciona en Filipinas ante el hecho de que el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr. (JR. Marcos, hijo del depuesto Ferdinand Marcos ya fallecido), haya optado por abolir la conmemoración oficial de esa fecha en la lista de festivos, plantea interrogantes profundas acerca de la evolución de la reconciliación nacional y de la dirección que toman tanto la política interna como la memoria histórica del país.
El legado de un pasado doloroso y la búsqueda de la reconciliación
La revolución de 1986 no solo significó la caída de un régimen autoritario, sino que simbolizó el cierre de un capítulo sangriento en la historia filipina. Para muchos, ese día se recuerda como el triunfo del pueblo, que, a través de manifestaciones pacíficas, logró derribar una estructura de poder que había oprimido durante dos décadas. Más allá de la simple remoción de un dictador, el 25 de febrero conmemora la capacidad de la sociedad para sanar, para abrazar la no violencia y para reconstruir su identidad sobre los cimientos de la libertad y la justicia.
El pueblo filipino, con su rica diversidad cultural y su historia de resistencia, ha demostrado en innumerables ocasiones una profunda voluntad de cambio y reconciliación. Hay quienes sostienen que, en cierto modo, la elección de JR. Marcos como presidente –a pesar de su polémica “herencia”– se debió a un deseo colectivo de poner a prueba si las antiguas heridas podían, finalmente, transformarse en un camino hacia la reparación y el diálogo entre la calle y las élites. Este consenso tácito no implica una aceptación ciega del pasado, sino más bien una apuesta por la esperanza de que la nación, forjada en la lucha y el sacrificio, es capaz de reinventarse.
Muchos ciudadanos han visto en la elección de JR. Marcos una oportunidad para cerrar viejas heridas: al depositar su confianza en un hijo del dictador, quizás, de forma inconsciente, se quiso demostrar que la sociedad filipina ha evolucionado lo suficiente como para separar la figura del hombre de la responsabilidad histórica colectiva. Es decir, la elección no es tanto un voto al pasado, sino un experimento de reconciliación donde el pueblo, en un acto que mezcla la memoria y la esperanza, decide que es hora de sanar. En este contexto, se puede argumentar –desde una perspectiva noviolenta y conciliadora– que el verdadero mérito recae en el pueblo, en esa masa social que, a través de su voto y de la presión mediática, intentó transformar el legado de autoritarismo en una oportunidad para el cambio.
El poder de la calle y la transformación de la memoria histórica
La decisión de abolir el día festivo no puede entenderse aisladamente, sino que debe cruzarse con el testimonio vivo de aquellos que, a lo largo de casi cuatro décadas, han mantenido viva la memoria del pasado. Escuelas, universidades y organizaciones como Pace e Bene han desarrollado herramientas pedagógicas –como las páginas para colorear sobre la no violencia– para enseñar a las nuevas generaciones la importancia de la revolución pacífica. Este esfuerzo educativo refleja una aspiración colectiva por no olvidar los sacrificios hechos en el camino hacia la libertad.
Sin embargo, lo que sorprende es la aparente contradicción de un gobierno que, habiendo sido elegido en un proceso democrático, decide omitir la conmemoración oficial de un hito que representa la victoria de la ciudadanía contra la opresión. Esta decisión podría interpretarse como un intento de «cerrar la herida» de forma abrupta, sin dar la oportunidad a la nación de reflexionar y aprender de ese pasado convulso. Al hacerlo, se corre el riesgo de desdibujar una lección histórica fundamental: que la verdadera transformación social se construye sobre la base de la memoria y el reconocimiento de los errores del pasado.
Para muchos filipinos, la eliminación del festivo es un gesto que empobrece la memoria colectiva. La expectativa –y la esperanza– era que JR. Marcos, al asumir el poder, acompañara sus políticas de reconciliación con gestos simbólicos que honraran la lucha de su pueblo. Habría sido un acto de grandeza y madurez política trasladar la conmemoración al lunes siguiente, de modo que el espíritu de la revolución no se perdiera, sino que se reafirmara como un pilar del compromiso nacional con la democracia y la justicia. Al no hacerlo, se deja entrever una ambigüedad en el proyecto de transformación que se le atribuye a su gobierno.
La ambivalencia de JR. Marcos: ¿expiación o continuidad de un legado?
El dilema de juzgar a JR. Marcos como hombre y político radica en su compleja relación con el legado familiar. Por un lado, su elección representa la voluntad popular de dejar atrás los días oscuros de la dictadura, apostando por una nueva era de paz y reconciliación. Por otro, sus decisiones –como la de eliminar el festivo conmemorativo– evocan ecos del pasado, sugiriendo que la herencia autoritaria podría no haberse disipado completamente.
Esta dualidad ha generado opiniones encontradas en la sociedad filipina. Hay quienes creen que el pueblo ha depositado su esperanza en un cambio real, confiando en que, tras décadas de represión, es posible que tanto el líder como las élites tradicionales hayan finalmente recorrido el camino hacia la reparación y la reconciliación. En este sentido, la elección de JR. Marcos podría verse, de manera ingenua pero profundamente honesta, como un intento colectivo de transformar el dolor en un futuro mejor.
Sin embargo, la crítica señala que, en ausencia de gestos simbólicos y de reformas estructurales, es difícil sostener que se haya producido una verdadera expiación del daño histórico. La cancelación del festivo, lejos de ser una medida menor, se erige como un mal precedente. No trasladar la conmemoración al lunes siguiente, cuando el impacto socioeconómico sería mínimo, es interpretado por muchos como una maniobra que busca reescribir la historia, silenciando la voz de aquellos que han luchado por la libertad.
Este gesto genera interrogantes sobre la dirección en que se mueve el país. ¿Está Filipinas dispuesta a ceder a viejas herencias de poder y a influencias externas –como la geopolítica impulsada desde Estados Unidos–, o se trata de un proceso genuino de renovación en el que el pueblo, las élites y el Estado convergen en un proyecto de reconciliación? La respuesta no es sencilla, y en muchos casos el temor a retrocesos históricos y a la pérdida de derechos fundamentales alimenta la incertidumbre en la sociedad.
Un paralelo global: autoritarismo, poderes fácticos y la era de la tecno-vigilancia
El fenómeno que se vive en Filipinas no es aislado, sino que se enmarca en una tendencia global inquietante. En los últimos dos años se han observado claras señales de una deriva autoritaria en distintas partes del mundo.
«Las democracias no caen hoy ya bajo botas militares, sino en las manos de líderes electos que corroen desde dentro el sistema que los legitimó. Las dictaduras brutales —fascismo, comunismo, regímenes castrenses, linajes de tiranos— se han desvanecido. Los golpes violentos son excepcionales. Pero el colapso acecha en las mismas urnas. Tanto en el periodo prelectoral, como permanente manipulando los medios. Ya electos, presidentes o primeros ministros, investidos de votos, vacían las instituciones de legitimidad, las arcas del Estado en favor de los clanes y oligarcas, y asfixian libertades. Así mueren las democracias modernas. No con estruendo, sino en silencio.”
La cita no es textual. Pero este es el diagnóstico de Levitsky y Ziblatt en “Cómo mueren las democracias”, expone con crudeza la amenaza que las democracias representativas enfrentan hoy. El peligro está en sus propios líderes y los poderes económicos que les sustentan, cuando tras ganar elecciones, desmontan los pilares democráticos del Estado o dejan que éste se desmorone por ineficacia, todo bajo una muy respetable apariencia de legalidad. Cuando ya todo es una melé peligrosa, entonces surge el líder autoritario populista que viene a salvar a la patria…
En Europa, países como Hungría, Polonia, Serbia, e Italia han experimentado movimientos que favorecen líderes fuertes y autoritarios. Mientras que en América Latina se han vivido episodios de represión social y políticas. En idas y venidas, tras elecciones, se concentra crecientemente el poder en manos de las élites tradicionales. Estos ejemplos reflejan un contexto global en el que los poderes fácticos –tanto internos como influenciados por intereses externos (geopolíticos)– parecen preferir un modelo de gobernanza que, en vez de empoderar a las mayorías y el bien común de la Nación, refuerza estructuras de control y desigualdad. Que con o sin líder autoritario tampoco son estables y tienden al caos.
Observamos también el avance de la tecno-vigilancia y la capacidad de los gobiernos o los poderes económicos, de manipular la opinión pública y publicada. Los más temerosos nos avisan de una Mundo Orweliano, de drones −ya vigilantes o de ataque−, dotados de inteligencia artificial propia y coordinada, y otros mecanismos de control digital militarizados. Son peligros ya existentes y puestos en marcha y a prueba en conflictos como los de Palestina o Ucrania.
Nada se ha transformado, si no que se ha reforzado la forma en que se puede reprimir la disidencia. A partir de 2025, ya no se requieren grandes fuerzas policiales en las calles para sofocar protestas; bastan dispositivos tecnológicos para vigilar y, en última instancia, limitar la libertad de expresión. Esta transformación del poder hace que la respuesta autoritaria sea aún más eficiente, creando un ambiente de miedo que puede llevar a la autolimitación de la participación ciudadana, o el voto por la opción más descabellada.
Volviendo a Filipinas y en este escenario mundial, la eliminación del día festivo en que conmemora la llegada de la democracia adquiere una dimensión simbólica aún más importante. Por eso conmemoramos el día. No se trata únicamente de un cambio de un festivo en el calendario, sino de una señal de que los poderes establecidos –ya sean influenciados por viejas herencias o por intereses geopolíticos externos– están dispuestos a sacrificar la memoria histórica en pos de una estabilidad que, en última instancia, beneficia a una minoría privilegiada. Una “estabilidad” que no es tal. Tiende al caos, como la Historia y sus ciclos autoritarios ya ha demostrado.
La omisión de un hito tan crucial como celebrar la democracia podría interpretarse como un indicio de que, a nivel global, se está cediendo terreno a modelos de gobernanza que favorecen el control y la exclusión.
¿Entre la reconciliación y la involución?: una mirada crítica al futuro de Filipinas
La complejidad del panorama filipino reside en la contradicción entre la esperanza y el escepticismo. Por un lado, el pueblo filipino, en su búsqueda por cerrar heridas y avanzar hacia un futuro más pacífico, ha apostado por un proceso de reconciliación que incluyó la elección de JR. Marcos. Para muchos, este voto fue un acto de fe en la capacidad del país para superar un pasado autoritario y forjar una nueva identidad nacional en la que la calle –la manifestación del poder popular– tenga un rol decisivo en el destino del Estado.
Por otro lado, gestos como la eliminación del día festivo sin reacomodarlo a una fecha que permita el reconocimiento del sacrificio colectivo, evidencian que, pese a los avances democráticos, subsisten viejos hábitos y estructuras de poder que amenazan con replicar modelos autoritarios. Este contraste se hace aún más palpable cuando se observa el contexto internacional, en el que la lucha contra la concentración del poder y la tecno-vigilancia se presenta como uno de los grandes desafíos de la época.
La pregunta que surge, entonces, es si Filipinas y −por extensión− las otras democracias en peligro, están dispuestas a abrazar una transformación real. Un proceso en la que el pasado se utilice como herramienta de aprendizaje y no como justificación para la continuidad de prácticas autoritarias, o sucesivos ciclos de venganza. ¿Será posible que el poder, representado tanto por las élites tradicionales como por los actores externos, se someta a una verdadera rendición de cuentas, o estaremos siendo testigos de un retroceso histórico disfrazado de neo-post-modernidad?
El desafío de la reconciliación en un mundo en retroceso
La situación en Filipinas, con la polémica cancelación del día festivo que conmemora 39 años de la revolución pacífica, es un reflejo de las tensiones que atraviesan muchas naciones hoy en día. Por un lado, existe una esperanza genuina –quizás ingenua, pero profundamente humana– de que el pueblo, al elegir a un hijo del dictador, ha apostado por cerrar viejas heridas y por forjar un nuevo contrato social entre ciudadanía, élites y Estado. Este voto, en su esencia, es una manifestación del poder de la calle, de la creencia en la posibilidad de reparar el daño histórico mediante la reconciliación.
Sin embargo, al mismo tiempo, el hecho de que JR. Marcos haya optado por eliminar un símbolo tan crucial sin ofrecer un gesto de reacomodo –por ejemplo, trasladarlo al lunes siguiente– plantea serias dudas sobre la dirección en la que se encamina su gobierno. ¿Se trata de una genuina transformación que reconoce el valor de la memoria histórica, o es simplemente una maniobra que responde a presiones mediáticas y geopolíticas, en sintonía con una tendencia global hacia el autoritarismo?
El panorama internacional –con ejemplos en Estados Unidos, Hungría, Italia y Argentina– muestra que la lucha contra la concentración del poder y la tecno-vigilancia se ha convertido en uno de los desafíos fundamentales de nuestra era. La posibilidad de que, sin necesidad de grandes despliegues de fuerzas policiales, se pueda reprimir la disidencia mediante dispositivos tecnológicos, añade una capa de inquietud a la situación de Filipinas.
En definitiva, el reto de Filipinas es doble: por un lado, demostrar que la reconciliación y la reparación del daño histórico son procesos reales y profundos, y por otro, garantizar que las estructuras de poder –internas y externas– no utilicen la transformación democrática como un pretexto para consolidar intereses autoritarios. El pueblo filipino, con su legado de lucha pacífica y resiliencia, tiene la oportunidad de sentar un precedente en el que la memoria histórica y la reconciliación se conviertan en los pilares de una nueva era de democracia genuina. Pero para lograrlo, es imprescindible que los líderes, las élites y la sociedad en su conjunto actúen en concordancia, recordando que el poder reside en la voz de la calle y en la capacidad colectiva de transformar el pasado en un futuro de justicia y equidad.
Esta es, en esencia, la encrucijada que enfrentan muchas democracias hoy: ¿se cederá ante la presión de intereses externos y de viejas herencias autoritarias, o se logrará un cambio real que empodere a las mayorías desfavorecidas y respete la memoria de luchas pasadas? En Filipinas, la respuesta se construye día a día, en cada acto de memoria, en cada manifestación pacífica y en cada decisión política que tenga en cuenta el valor insustituible de la historia. Solo así se podrá decir que se ha alcanzado una verdadera reparación y que, finalmente, el país ha superado el legado oscuro de un pasado dictatorial.