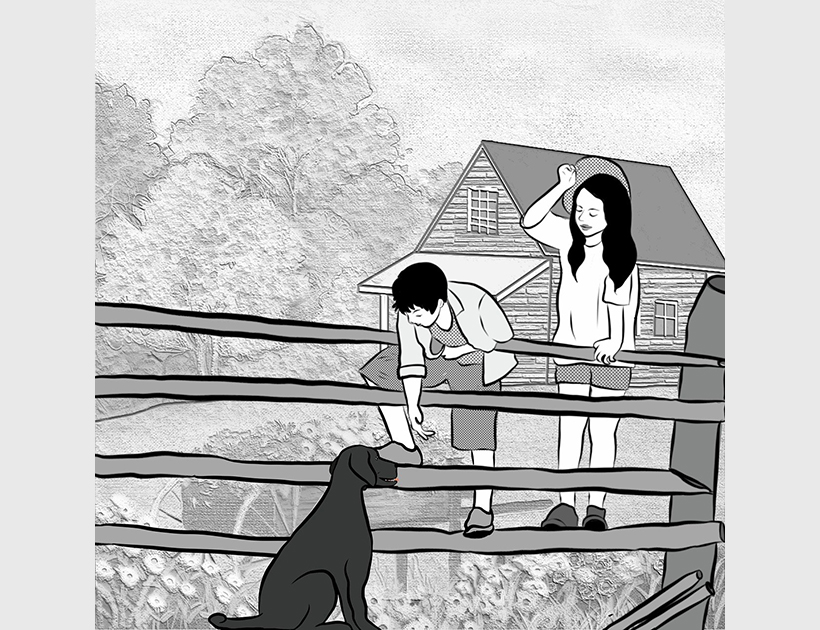El perro se nos acercó con curiosidad y alegría. Atraído por el olor del asado se quedó entre los pies de la mesa familiar probando suerte a ver si ligaba algún pedazo. Blanco, pequeño, de rulos recién cortados, cara de peluche y una ternura insoportable en los ojos. Lo confundimos con otro muy parecido que ya conocemos y siempre se acerca a saludar y a exigir caricias cuando llegamos al campo, pero este era otro, distinto, inédito, nunca lo habíamos visto. Cayó la noche y el perro no se fue, amaneció al otro día y el perro seguía ahí. El desayuno familiar comenzó a poblarse de uno más. Mele, como lo llamó mi cuñada, no sólo seguía a los pies de la mesa, sino que asomó en los imaginarios de nuestras vidas. La entrega de quien mueve la cola dando amor sin uno antes haberle dado nada. “Soy tuyo, dame de comer” se leía en su gesto. Rápidamente lo quisimos y mirándonos con mi familia, nos empezamos a entregar a los designios de la incertidumbre, arriesgamos las fronteras de la imaginación y, en consecuencia, las del amor también.
Sentí admiración por Mele, por su convicción en la búsqueda de cariño sin el miedo ni la vulnerabilidad humana de sentirse juzgado por reconocer sus emociones, por pedir lo que quería sin tapujo. Sentí pena por Mele, esa catarata de ternura y amor se merecía estar tremendamente mimado arriba de una cama o del sillón de una casa.
¿Qué hacía ahí un perro tan bueno y tan bien portado? ¿Dónde estaba su familia? Pero si no está flaco, no está sucio y tiene recién cortado el pelo ¿Qué hace solo por la planicie infinita del campo argentino? La incertidumbre sobre la historia de ese perro devino en agujero negro y necesidad. Era evidente la presencia de humanos en su vida, pero no sabíamos quiénes eran ni dónde estaban. Me resulta inevitable pensar en la humana necesidad de control que nos dificulta tanto pensar otras formas posibles de llevar la vida.
El nuevo comensal no paraba de ofrecernos amor y nosotros nos mirábamos, con susto y ganas de recibir todo eso. Nos convidaba todo de lo suyo y se lo recibíamos limitándolo, hasta ahí. También le dimos de lo nuestro, pero no del todo, no lo mimábamos del todo, tampoco lo alimentábamos del todo, pensé entonces, otra vez, en la condición humana: teníamos miedo de que él nos ame y de que lo amemos y después, tener que irnos. ¿Cómo se da y cómo se recibe amor cuando hay temor? Todo en cuentagotas porque nuestra especie sabe lo que implica el todo, es decir, amar sin ponerle otro nombre al amor.
El perro bueno, obediente, amoroso y que parece vacante, constantemente será un anzuelo. Este tipo de encuentros que nos hacen permanecer en la infancia siempre, de algún modo, atemorizan porque ningún paso está asegurado. Nos inventamos escenarios y vidas con él y en torno a él, creamos así una especie de pacto orbitando a ese perro con nombre nuevo que imaginariamente comenzó a ser uno más en nuestra familia y entró como entra el amor y la fe en las vidas: con hambre, olfateando alimento. Mele empezó a habitar cada vez más imaginarios de una vida en Buenos Aires, o en Medellín, o en Madrid. Nos preguntamos cómo se llevaría con nuestros gatos y entonces cada uno de esos escenarios eran castillos de arena preciosos y lujosos pero derribados por la siguiente ola.
Y es que la realidad nos desmantela y nos parte al medio. Nos acomoda con tal contundencia que termina, aunque doliendo, dándonos la última bocanada de aire para no ahogarnos y seguir. Y la realidad es que no podíamos llevárnoslo ni sacarlo del país, que con muchísima seguridad tiene un hogar y una familia que lo ve. La realidad es que las muestras de amor y de ternura no hay necesidad de limitarlas o expulsarlas, la realidad es que pudimos haberle dado mucho más amor durante esos días si no nos hubiéramos dejado llevar, cobardemente, por la pretensión de control y omnipotencia humanas de andar regulando el amor en dosis. La realidad es la lanza que atraviesa nuestras vulnerabilidades debajo de la lluvia y sin paraguas, la realidad es que el perro se quedaba ahí y nosotros nos íbamos. La realidad, al final, acomoda las cosas y las pone en su lugar, incluidas la compasión, el amor y sus ficciones.