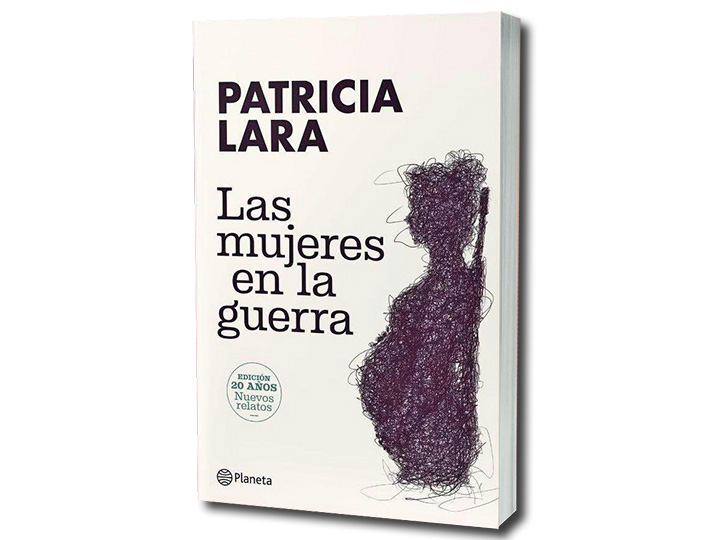8 de diciembre. El Espectador
Muchas cosas siguen disecadas en el tiempo: la crueldad en la distribución de la tierra, la soledad de los desplazados, el silencio después de una ráfaga. Pero veinte años después de la edición original, ni el libro ni los lectores tenemos las mismas formas de sentir lo que han escrito la vida y la muerte en nuestras páginas. Comprendimos que “la fuerza no conquista”; pero con los cementerios llenos y a cuatro años de firmada la paz, todavía algunos no lo entienden.
Versión 2020 de Las mujeres en la guerra de Patricia Lara. ¿Cómo puede un libro tan triste ser tan bello? Uno siente que más allá de la violencia -o más acá- la impronta del libro es esa mezcla de amor, valor y resignación, de fe y sacrilegio, de impotencia y libertad, que tantas veces sentimos las mujeres; unas y otras violencias han tatuado distintos cansancios en el alma y en la espalda: son las huellas que dejan la pobreza, las armas o el abuso; la renuncia implícita, esa nube llamada dolor.
Uno quisiera que el libro fuera una novela, no un testimonio; que nuestro país no llevara tantos años amarrado al sino de la intimidación, de los poderes corruptos y las fuerzas oscuras. Y que la selva nunca hubiera sido ese lugar donde “uno se siente desprotegido, sin paredes detrás de las cuales esconderse, ni puertas que pueda cerrar”.
Las protagonistas del libro nos llevan por distintos escenarios, circunstancias y duelos: La cárcel, el secuestro, el asalto a la farmacia, el salón de clase, los cuerpos despedazados; lloran a sus hijos y defienden idearios de justicia social. Otras pasaron media vida cambiando de insurgencia o diplomacia, de montaña o inquilinato. Extrañando a su mamá, a los hijos que nunca concibieron, a los que parieron, a los que dejaron y a los que les mataron.
Algunas tuvieron que tragarse la nostalgia o el vacío, porque no podían llorar en un país en el que el machismo es, se usa y se exhibe, y discrimina desde el morral de colegiala hasta el morral de combate. Se aferraron entonces a esos tiempos, cuando “no había maldades”, y recuerdan a las amigas -vulnerables y urgentes- antes y después de la noche inmensa, cuando “compartíamos momentos de tristeza”.
Los once testimonios (uno es de madre e hija) de Las mujeres en la guerra rompen el corazón, porque -insisto- son verdad, son memoria, son historia. Cada lector tendrá su capítulo más entrañable, más lleno de subrayados, el que le genere más conflictos o recuerdos.
Dos me sedujeron especialmente: el relato de Luz Marina Bernal, la emblemática madre de Soacha que destapó una de las peores vergüenzas de las fuerzas militares: los mal llamados falsos positivos. En el libro descubrí a su hijo de ojos azules y mirada dulce; el que bailaba, ayudaba en todo, hacía mandados y bondades, pero nunca aprendió a leer ni a escribir; su hermoso “Gringo”, masacrado un 12 de enero, mientras corría esposado y encapuchado; lo mataron unos desgraciados, para mejorar a punta de infamias su record y su pensión.
Ese relato, y el de Margot Leongómez de Pizarro, tan llena de respeto y de amor por su familia; tan íntegra y valiente… uno diría que el mundo, todo, cabía en su mundo interior. En lo que hicieron y pensaron sus hijos, en la muerte y en la ternura; en los silencios, en las cárceles y en los exilios. En su línea del tiempo, con militares, presidentes y guerrilleros. La tortura sufrida. Los ojos tristes, lindos, limpios en su convicción.
Las mujeres en la guerra, un libro para leer, releer y perdonarnos. Y nunca dejar de insistir y persistir en la paz.